
En el taller hemos dejado claro que nuestras heroínas y héroes narrativos hablan (luego existen) y que pueden hablar solos (consigo mismos, monólogos, y en voz alta, soliloquios); pueden hablar a través de un narrador que transcriba sus conversaciones indirectamente (o en estilo indirecto libre) y que pueden hablar por su cuenta con otros personajes mediante el uso de diálogos, expresados en estilo directo.
Cada encuentro entre los personajes es una ocasión “natural” en potencia para que se produzca el diálogo y de nosotros, los autores, dependerá elegir si les cedemos la voz o dejamos al narrador o narradora que siga con su hilo. Lo ideal es que si se ponen a hablar sea para decirse algo (informar de algo o de alguien) que haga avanzar la historia: el diálogo es una forma de acercar a los personajes a un primer plano narrativo, una oportunidad para conocerlos de cerca y es el momento más «creíble» de la ficción, así que no se puede desperdiciar con banalidades de «hola, cómo estás, nos vemos pronto, cuídate» a no ser que ese saludo o esa despedida sean cruciales en el rumbo de los protagonistas (o sean las primeras palabras después de veinte años sin hablarse). Si no son importantes, es preferible «cazar» la conversación en un punto más jugoso.

Ya sabemos que el monólogo es una conversación con una misma y que el diálogo lo es entre dos o más personas. Dos o más porque «diálogo» no significa conversación a dos, como muchas veces se cree: procede del latín dialogus pero su origen es griego: su raíz logos, que significa ‘palabra’ o ‘discurso’ (entre otros significados) y el prefijo diá, que no significa “dos” (en griego, “dos” es dýo). Diá significa ‘por, a través de, de un lado a otro de’. Por lo tanto, el significado etimológico de “diálogo” viene a ser ‘palabra o discurso que va de un lado a otro’, ‘discurso cruzado’, ‘intercambio de palabras’. Para que esas palabras vayan de un lado a otro o se intercambien tiene que haber al menos dos personas pero puede haber muchas más. Platón habló de diálogos por primera vez en filosofía, con su dialéctica o arte del diálogo para oponer/intercambiar dos discursos racionales y llegar así a la «verdad» y nosotros los usamos como base del género teatral y cinematográfico pero también (y cada vez más, con ese gusto creciente por la escena) en cualquier modalidad de ficción narrativa, como un mecanismo (casi perfecto, cuando se emplea bien) que sirve para eliminar o limitar la presencia del narrador y potenciar la “existencia” del personaje.
Pero no solo nos da quebraderos de cabeza esta «construcción» en el plano narrativo, también la puntuación (correcta) de los diálogos se hace a veces tormentosa para los escritores. Vamos a intentar simplificar este aspecto técnico.
Tenemos que saber que el diálogo se compone de parlamentos (las intervenciones directas de los personajes que pueden ser dos o más) y de incisos: las aclaraciones del narrador que se colocan detrás de una raya y que sirven para especificar el cómo de lo dicho, para situar a los personajes en la escena, señalar reacciones o pensamientos o para marcar un gesto o una acción mientras hablan.
Así como en otros idiomas como el inglés se pueden transcribir diálogos mediante el uso de comillas («angulares»), en castellano (y en catalán), esas comillas se suelen usar para indicar los pensamientos de los personajes («Por qué será tan difícil escribir correctamente», pensó la autora.); mientras que se usa más a menudo la raya (también llamada guión largo) para marcar los diálogos en el estilo directo, con una serie de normas que hay que tener en cuenta:
- Empezamos cada intervención de un personaje con un párrafo nuevo y utilizamos la raya de diálogo, seguida, SIN ESPACIOS, de las palabras del personaje:
—¿Vas a hablarme o no?
—No, no quiero estar en este diálogo de ejemplo: odio los ejemplos.
- Los incisos del narrador se encierran entre rayas, que actúan, respecto a la puntuación, como si fuesen paréntesis.
—No te gusta colaborar —contestó mirando para otro lado—. Luego dirás que no te pido ayuda, que no cuento contigo.
Que hable ahora la RAE:
2.4. En textos narrativos, la raya se utiliza también para introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes. En este uso debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje:
—Espero que todo salga bien —dijo Azucena con gesto ilusionado.
A la mañana siguiente, Azucena se levantó nerviosa.
b) Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y esta continúa inmediatamente después:
—Lo principal es sentirse viva —añadió Pilar—. Afortunada o desafortunada, pero viva.
- Cuando el comentario o aclaración del narrador va introducido por un verbo de habla (decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, reponer, ), su intervención se inicia en minúscula, aunque venga precedida de un signo de puntuación que tenga valor de punto, como el signo de cierre de interrogación o de exclamación:
—¡Qué le vamos a hacer! —exclamó resignada doña Patro. (*y no —¡Qué le vamos a hacer! —Exclamó resignada doña Patro).
c) Si la intervención del personaje continúa tras las palabras del narrador, el signo de puntuación que corresponda al enunciado interrumpido se debe colocar tras la raya que cierra el inciso del narrador:
—Está bien —dijo Carlos—; lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides.
- Cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de habla las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el inciso del narrador debe iniciarse con mayúscula:
—No se moleste. —Cerró la puerta y salió de mala gana.
Si tras el comentario del narrador continúa el parlamento del personaje, el punto que marca el fin del inciso narrativo se escribe tras la raya de cierre:
—¿Puedo irme ya? —Se puso en pie con gesto decidido—. No hace falta que me acompañe. Conozco el camino.
Excepción: cuando este tipo de acotaciones interrumpen una frase del personaje, se abre con minúscula. Por ejemplo:
—No puedo, amor —ella saltó de la silla—, te prometo que no puedo.
e) Si el signo de puntuación que hay que poner tras el inciso del narrador son los dos puntos, estos se escriben también tras la raya de cierre:
—Anoche estuve en una fiesta —me confesó, y añadió—: Conocí a personas muy interesantes.
Y hay que añadir una excepción: el signo de puntuación correspondiente a la frase del personaje se cierra siempre después de la acotación del narrador, sí, pero hay excepciones: la interrogación, la exclamación y los puntos suspensivos se colocan antes del inciso porque cumplen una función diferente: son indicadores de modalidad, mientras que el resto de signos de puntuación (coma, punto y coma, punto o dos puntos) son delimitadores. Y aprovecho: si una frase termina con un signo de interrogación, de exclamación o con puntos suspensivos (que son siempre tres y solo tres y nada más que tres), no hay que añadir otro punto porque ya está incluido en esos signos. Es decir, es incorrecto escribir: ¿Es que te has vuelto loca con este tema de la puntuación?.*, el último punto sobra.
—¿La ortografía te aburre? ¿Es eso? —preguntó la pobre mujer casi mordiendo la tiza—. ¡Pues allá tú!

La construcción (técnica)
La lucha con los procesadores de texto (que no introducen el caracter de la raya de diálogo de forma automática mediante una tecla concreta) es infinita y vamos a ver cuál es la combinación de teclas para dar con la famosa raya y cómo sustituirla en todo el documento, en caso de utilizar otro símbolo durante el proceso de escritura.
Si siempre trabajamos con Microsoft Word podemos usar la combinación «Ctrl + Alt + signo menos del teclado numérico» o asignar a una combinación de teclas que inventemos para la aparición de la famosa raya. Para ello nos vamos a “Insertar”, “símbolo” (en texto normal, fuente), seleccionamos la raya y en “Nueva combinación” asignamos una combinación, por ejemplo, «Ctrl + guion». Así, cada vez que hagamos esa combinación, saldrá automáticamente la raya de diálogo y no tenemos que marcar otras opciones que no fallan para dar con ella, como “Alt + 0151”.
Si trabajamos con OpenOffice se consigue con dos guiones cortos seguidos y espacio una raya media, que también se usa a veces en los textos literarios, aunque la óptima es la raya larga, que podemos obtener a través de “Alt + 0151”. Y si nuestro ordenador es un Mac, encontraremos la raya de diálogo en «Mayúsculas + opción (Alt) + guion».
Otra alternativa para escribir bien la raya en los diálogos en la corrección final es usar siempre el guion corto y al finalizar el texto ir a “Editar”, “Buscar y reemplazar”, buscar el guión corto e indicar que lo queremos reemplazar por la raya (con «Alt + 0151»). Se sustituye automáticamente en todo el documento: magia.
Otra advertencia: cuidado con el guión corto, cuando lo ponemos y escribimos la intervención del personaje, luego le damos a «Enter» y se desplaza como si hiciera una sucesión de guiones puntos de exposición: la solución es que el guion esté siempre pegado a la primera letra, sin espacio, que es como ha de ir siempre la raya de diálogo (bien pegadita a la primera letra) y así el programa no lo identifica como tal y no hace esa cosa odiosa llamada «alineación de viñetas automática».
Para insertar las comillas angulares tenemos también dos caminos en el procesador de texto Microsoft Word: uno, en el menú Insertar, símbolos y buscar «», o usando la combinación «Alt + 0171» para las de apertura («) y «Alt + 0187″, para las de cierre (»).
A partir de ahora, prestad atención en vuestras lecturas y fijaos en los diálogos y en estos elementos que también son parte del proceso de confeccionar historias y que nos ayudan, cuando están bien empleados, a «escuchar» mejor las conversaciones entre nuestros personajes.
Y para acabar con algo más literario, os dejo un fragmento, con una pincelada de diálogo, de la interminable novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo:
En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía.
—¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber?
—No lo conozco —le dije—. Solo sé que se llama Pedro Páramo.
—¡Ah!, vaya.
—Sí, así me dijeron que se llamaba.
Oí otra vez el «¡ah!» del arriero.
Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre.
—¿Adónde va usted? —le pregunté.
—Voy para abajo, señor.
—¿Conoce un lugar llamado Comala?
—Para allá mismo voy.
Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros.
—Yo también soy hijo de Pedro Páramo —me dijo.
Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar.
Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo.
—Hace calor aquí —dije.
—Sí, y esto no es nada —me contestó el otro—. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija.
—¿Conoce usted a Pedro Páramo? —le pregunté.
Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza.
—¿Quién es? —volví a preguntar.
—Un rencor vivo —me contestó él.
Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada.
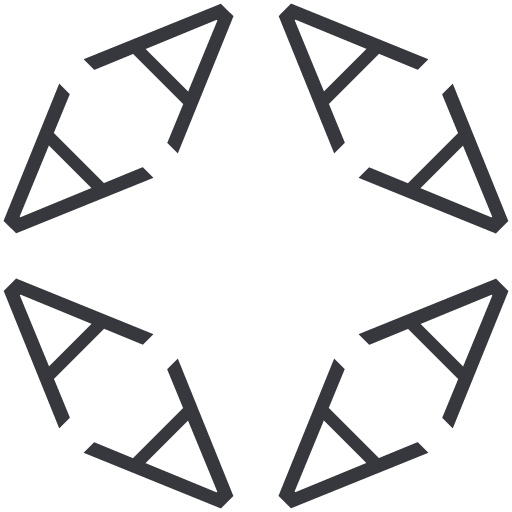
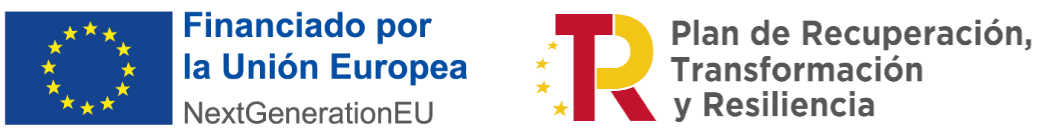
Excelente. Yo le añadiría color a los contra ejemplos para facilitar el entendimiento.
Gracias, Luis. ¡Aplico tu idea!
Gracias, muy bien explicado, y si, es una «maldita» raya
Una pregunta, si el verbo que va tras la raya, en aclaración del narrador, son verbos como suplicó, mintió, los cuales van referidos a una acción verbal, ¿estos van en mayúscula o minúscula?
Gracias.
¡Hola, Gemma! Estos verbos, «suplicó» y «mintió», van EN MINÚSCULA dentro del inciso, porque son también verbos de habla o verbos «dicendi», también llamados “declarativos”, o “de comunicación” y cuando el inciso viene con uno de estos verbos empieza en minúscula (recuerda: detrás de la raya que va pegada a la primera palabra del inciso) y la puntuación se pone a final del inciso. Esta separación entre verbos «dicendi» (podemos pensar en «sinónimos» del verbo «decir», son los verbos «que designan acciones comunicativas o expresan creencia, reflexión o emoción y que sirven para introducir un parlamento, ya sea en estilo directo o indirecto») y verbos «no dicendi» es clave para puntuar bien los diálogos. Copio aquí una posible lista de estos verbos «dicendi» tomada de http://www.unprofesor.com, por si te ayuda:
Abordar
Abroncar
Acentuar
Acertar a decir
Aclarar
Aconsejar
Acordar
Acreditar
Acusar
Admirar
Admitir
Adular
Advertir
Afirmar
Agregar
Alardear
Alegar
Alegrar
Alentar
Alertar
Aludir
Amenazar
Amenizar
Amonestar
Analizar
Animar
Anotar
Anunciar
Añadir
Apostar
Apoyar
Apuntar
Apuntar
Argüir
Argumentar
Arremeter
Arriesgar
Asegurar
Asentir
Aseverar
Asustar
Atacar
Atestiguar
Atribuir
Augurar
Aventurar
Avisar
Balbucear
Balbucir
Barruntar
Berrear
Bramar
Bromear
Burlar
Calcular
Censurar
Chillar
Chismorrear
Citar
Clamar
Clasificar
Coincidir
Comentar
Comparar
Comprobar
Comprometer
Comunicar
Concertar
Concluir
Concretar
Condenar
Confesar
Confiar
Confirmar
Confundir
Congratular
Conjeturar
Conjurar
Considerar
Consolar
Constatar
Contabilizar
Contar
Contemporizar
Contestar
Continuar
Contraatacar
Contradecir
Convenir
Corregir
Corroborar
Cortar
Cortejar
Cotillear
Criticar
Cuchichear
Cuestionar
Darse cuenta
Debatir
Decepcionar
Decir
Declarar
Decretar
Defender
Definir
Deletrear
Demandar
Demostrar
Denunciar
Desafiar
Desarmar
Descartar
Desconfiar
Describir
Descubrir
Desdeñar
Desesperar
Desfogar
Desgañitar
Desistir
Desmentir
Destacar
Desvelar
Detallar
Determinar
Devolver
Diagnosticar
Discordar
Disculpar
Discurrir
Discutir
Disentir
Disparar
Distinguir
Divertir
Ejemplificar
Elogiar
Emocionar
Enfadar
Enfatizar
Enfurecer
Engañar
Engatusar
Enjuiciar
Enmendar
Enojar
Enorgullecer
Entender
Entonar
Entusiasmar
Enumerar
Escandalizar
Esclarecer
Escupir
Espantar
Especificar
Espetar
Esquivar
Establecer
Estallar
Estimar
Estipular
Evidenciar
Exagerar
Exclamar
Exhortar
Exigir
Explanar
Explicar
Explicitar
Explotar
Exponer
Expresar
Externar
Exultar
Farfullar
Festejar
Filosofar
Finalizar
Fingir
Formular
Fulminar
Garantizar
Gemir
Gritar
Gruñir
Hablar
Hacer notar
Halagar
Hiperbolizar
Historiar
Identificar
Ilustrar
Imaginar
Implorar
Importunar
Improvisar
Incentivar
Incitar
Increpar
Indagar
Indicar
Indignar
Informar
Insinuar
Insistir
Insultar
Interpretar
Interrogar
Interrumpir
Intervenir
Intuir
Inventar
Ironizar
Irritar
Jurar
Justificar
Lamentar
Lanzar
Limitar
Lisonjear
Llamar
Machacar
Manifestar
Maravillar
Mascullar
Matizar
Meditar
Mencionar
Mentalizar
Mentir
Minimizar
Mofar
Mostrar
Murmurar
Musitar
Narrar
Negar
Nombrar
Notar
Notificar
Objetar
Observar
Opinar
Oponer
Ordenar
Parafrasear
Pedir
Pensar
Percatar
Piropear
Planear
Platicar
Ponderar
Precisar
Preconizar
Predecir
Pregonar
Preguntar
Preocupar
Prevenir
Prever
Proclamar
Profetizar
Prometer
Pronosticar
Pronunciar
Proponer
Propugnar
Proseguir
Protestar
Provocar
Puntualizar
Quejar
Ratificar
Razonar
Reafirmar
Rebatir
Rebotar
Recalcar
Recetar
Reclamar
Recomendar
Recomponer
Reconocer
Recordar
Reflexionar
Reforzar
Refunfuñar
Regañar
Registrar
Regocijar
Reiterar
Relacionar
Relatar
Relativizar
Rememorar
Reñir
Repetir
Replicar
Reprender
Reprobar
Reprochar
Resaltar
Resignar
Resistir
Resollar
Resolver
Resoplar
Responder
Responsabilizar
Resumir
Retar
Retomar
Revelar
Rezongar
Rogar
Rugir
Seguir
Sentenciar
Señalar
Sermonear
Simplificar
Sintetizar
Sisear
Solicitar
Sollozar
Soltar
Sostener
Subrayar
Sugerir
Suplicar
Suponer
Suspirar
Sustentar
Susurrar
Tartajear
Tartamudear
Temer
Teorizar
Terciar
Terminar
Testimoniar
Titubear
Transmitir
Urdir
Vacilar
Vanagloriar
Vaticinar
Vociferar
Hola: tengo una duda tremenda…
En este caso, la voz del personaje se pregunta a sí misma algo, ¿en esa pregunta se antepone la maldita raya, también?
Allí encontró un pozo de agua y, al ver su reflejo en ella, se preguntó:
(—)¿Quién soy, un mosco o una persona?
Quedo atenta y gracias por tu información
Un abrazo desde un lejano y caluroso Chile
Hola, Rocío:
Gracias por tu mensaje. Aquí tendrías varias opciones. La primera pregunta es: ¿se lo pregunta en voz alta? Si la respuesta es sí, puedes y debes, según la norma, usar la raya de diálogo:
Allí encontró un pozo de agua y, al ver su reflejo en ella, se preguntó:
—¿Quién soy, un mosco o una persona?
Ahora bien, si se lo pregunta mentalmente puedes usar las comillas:
Allí encontró un pozo de agua y, al ver su reflejo en ella, se preguntó: «¿Quién soy, un mosco o una persona?».
O incluso, depende del narrador que estés utilizando y de cómo se estén mezclando los pensamientos del personaje y la voz del narrador, y de cuánto diálogo de este tipo aparece en el texto y de cuál sea tu estilo y de cuántas normas estés dispuesta a romper, podrías no poner ningún signo:
Allí encontró un pozo de agua y, al ver su reflejo en ella, se preguntó: ¿quién soy, un mosco o una persona?
Otro abrazo de vuelta desde el invierno menorquín,
A
Hola, Ana. Tengo una duda que me está matando. Estoy traduciendo un cuento para mis prácticas. Comienza con un diálogo que el personaje principal escucha a lo lejos y pensé en dos opciones. Quisiera saber cuál es la más correcta.
OPCIÓN 1
«Hola, soy Christopher» oyó ella, y cuando levantó la cabeza y abrió los ojos allí estaba él, justo frente a ella, con los tobillos delgados a no más de un par de centímetros de su rostro.
OPCIÓN 2
—Hola, soy Christopher —oyó ella, y cuando levantó la cabeza y abrió los ojos allí estaba él, justo frente a ella, con los tobillos delgados a no más de un par de centímetros de su rostro.
Hola, Lucía:
Gracias por tu mensaje. Aunque para tomar estas decisiones es mejor conocer el texto completo, así como lo planteas yo me quedaría con la Opción 2, porque el personaje lo «dice» en voz alta.
Un abrazo,
Ana
Hola!
He de corregir un libro que está escrito del siguiente modo:
El hombre respondió:
-Es enorme y preciosa.
Y siguió:
-Quiero quedármela.
Yo pondría lo siguiente, pero no puedo cambiar el orden del texto:
-Es enorme y preciosa -respondió el hombre, y siguió-: Quiero quedármela.
Entonces, sería correcto en una novela dejarlo como he puesto al principio? Me queda muy feo.
Mil gracias!!
¡Hola, Ana!
Muchas gracias por tu mensaje. Es correcto dejarlo como lo has puesto al principio.
Como sabes, cada intervención de un personaje se abre con una raya y en este caso, si habla el mismo «hombre» habría bastado con una, pero parece que el autor/a ha querido darle este ritmo y no hay nada incorrecto en ello. Si no hubiera querido añadir esa pausa también podría haber escrito:
El hombre respondió:
—Es enorme y preciosa. Quiero quedármela.
Eso sí, recuerda que no es el guion sino la raya (—) el símbolo que se ha de usar en los diálogos:
El hombre respondió:
—Es enorme y preciosa.
Y siguió:
—Quiero quedármela.
Un abrazo,
Ana
disculpa el siguiente texto ¿está bien escrito haci?
Marco entró a la a la habitación, vio sentado a Raúl y le preguntó:
—¿Como estás?
—Bien —dijo Raúl mientras se ponía de pie— ¿quieres tomar algo.
—No gracias, sólo vine a traerte estos papeles. —Marco le entregó los papeles a Raúl y salió de la habitación.
¡Hola, Peter! Gracias por tu consulta. Me gusta este rol que me vais otorgando de doña raya de diálogos :-). Las rayas que me dices están bien ubicadas. Solo faltaría una coma o un punto, según lo prefieras (yo te pongo punto porque creo que le da fuerza a ese «bien»), tras la raya que sigue a «pie». Eso sí, hay unas cuantas faltas de ortografía (y alguna repetición como «a la») que te corrijo con mucho gusto. El texto correcto sería así:
Marco entró a la habitación, vio sentado a Raúl y le preguntó:
—¿Cómo estás?
—Bien —dijo Raúl mientras se ponía de pie—. ¿Quieres tomar algo?
—No, gracias, solo vine a traerte estos papeles. —Marco le entregó los papeles a Raúl y salió de la habitación.
¡Hola, Ana! Estoy corrigiendo una novela y me surgen muchas dudas con respecto a las intervenciones directas de los personajes. Cuando se trata de un diálogo, es evidente que debemos utilizar las rayas. Ahora bien, en muchas partes aparecen estos dos casos, en los que no sabría si utilizar raya o comillas:
1) Intervenciones directas de un personaje que no tienen respuesta. Ejemplo:
Cuando lo criticó, pensé que el abuelo iba a decirle eso de que «es nuestro deseo el que le da gusto a todas las cosas»; pero, en cambio, le dijo: «¡Elitismo hedonista! Eso es lo que es».
***
Cuando lo criticó, pensé que el abuelo iba a decirle eso de que «es nuestro deseo el que le da gusto a todas las cosas»; en cambio, le dijo:
—¡Elitismo hedonista! Eso es lo que es.
2) Intervenciones directas de personajes que suceden en un tiempo pasado al que conduce el hilo de la historia y que son producto del recuerdo del narrador.
Cuando nos visitaba, el hermano de la abuela decía: «¿Cómo pueden tomar ese vino berreta?». «¿Qué diferencia hay? —le contestaba mi abuelo—. Ahora que sos rico, parece que tomás vino de cajetillas».
***
Cuando nos visitaba, el hermano de la abuela decía:
—¿Cómo pueden tomar ese vino berreta?
—¿Qué diferencia hay? —le contestaba mi abuelo—. Ahora que sos rico, parece que tomás vino de cajetillas.
¡Gracias!
Vaya, Ana, se me pasó este comentario. Imagino que esa novela estará más que corregida ya. De todos modos, elijo en ambos casos la segunda opción.
Hola, tengo una dudo con este diálogo. Es parte de un párrafo:
…a media noche él le dijo: —Señora Elena, ¿ya es hora? —Ella respondió: —Sí, creo que sí.
¿Está correcto de esta forma?
Hola, Cristina:
Yo pondría:
…a media noche él le dijo:
—Señora Elena, ¿ya es hora?
Ella respondió:
—Sí, creo que sí.
o:
…a media noche él le dijo:
—Señora Elena, ¿ya es hora?
—Sí, creo que sí —respondió ella.
Hola Ana!
Tengo una duda, cuando un personaje termina de hablar pero luego viene la descripción de lo que hace otro, ¿se pone raya?
ej1:
—Desde aquel día —dije sin soltar la mirada—, siempre me acuerdo de ti. Me cogió la mano y la besó.
ej2:
—Desde aquel día —dije sin soltar la mirada—, siempre me acuerdo de ti —Me cogió la mano y la besó.
ej3:
—Desde aquel día —dije sin soltar la mirada—, siempre me acuerdo de ti.
Me cogió la mano y la besó.
Gracias!
Hola, Mar:
Sí, se pone raya si lo mantienes en la misma línea del diálogo.
Tienes dos opciones.
1) Quedarte con tu ejemplo 3, que es el único correcto de los que planteas: es decir, poner la frase de la descripción con punto y aparte, en la siguiente línea.
—Desde aquel día —dije sin soltar la mirada—, siempre me acuerdo de ti.
Me cogió la mano y la besó.
2) O bien, si quieres integrar esa descripción en la misma línea del diálogo, poner raya pero cerrando antes con punto la intervención del personaje (porque la descripción que viene a continuación es un inciso pero no de habla):
—Desde aquel día —dije sin soltar la mirada—, siempre me acuerdo de ti. —Me cogió la mano y la besó.
Espero que te sirva.
¡Saludos!
Ana
Genial! Si, me sirve mucho!
Muchas Gracias!
Hola. Muy buena información, quisiera saber es cuales vendrían siendo los verbos no diciendi porque tengo esa duda. No se si es que todos los verbos que no son diciendo van en mayúsculas después del inciso.