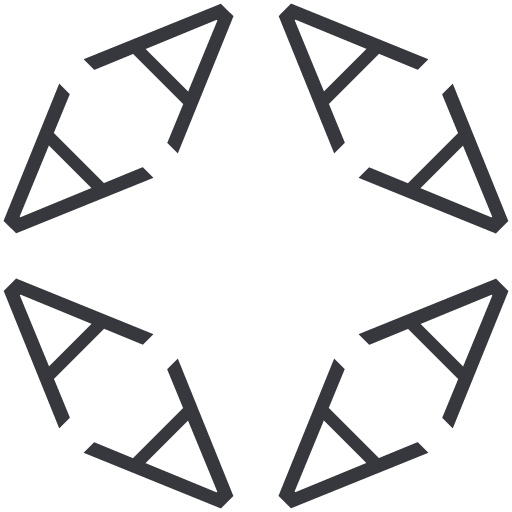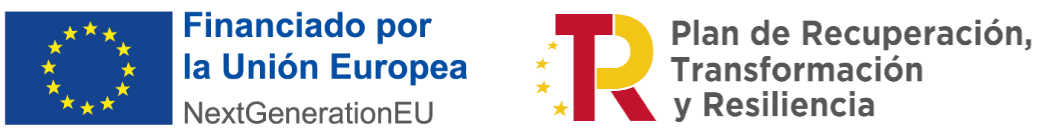Compartimos este relato de la maestra Carmen Martín Gaite titulado «La trastienda de los ojos», fechado en 1954. La excusa ha sido tomar prestada su última frase para cerrar un ejercicio de este Sant Jordi de 2021, pero la excusa verdadera ha sido leer el cuento de Martín Gaite, leerlo a fondo, leerlo multiplicado por todos los ojos de este curso.
La prosa de Martín Gaite es en sí misma trastienda, se lee Entre visillos, como si estuviéramos en El cuarto de atrás, y de fondo, todo se impregnara de una Nubosidad variable. Maestra del cuento y de la palabra, maestra ventanera —muy recomendable también, aparte de los títulos que se han ido colando como si fueran Fragmentos de interior en esta pequeña presentación, su formidable ensayo El cuento de nunca acabar—, esta salmantina está presente en los talleres de esta pequeña tribu como un espejo en el que perderse hacia dentro. Y ahora, el cuento.
La trastienda de los ojos
Carmen Martín Gaite
La cuestión era lograr poner los ojos a salvo, encontrarles un agarradero. Francisco, por fin, lo sabía. Él, que era un hombre de pocos recursos, confuso, inseguro, se enorgullecía de haber alcanzado esta certeza por sí mismo, esta pequeña solución para innumerables situaciones. Por los ojos le asaltaban a uno y se le colaban casa adentro. No podía sufrir él estos saqueos súbitos y desconsiderados de los demás, este obligarle a uno a salirse afuera, a desplegar, como colgaduras, quieras que no, palabras y risas.
—¡Qué divertida era aquella señora de Palencia! ¿Te acuerdas, Francisco?
—Francisco, cuéntales a éstos lo del perrito.
—¿Verdad que cuando vino no estábamos? Que lo diga Francisco, ¿a que no
estábamos?
—¿Margarita? Ah, eso, Francisco sabrá; es cosa de él. Vamos, no te hagas ahora el
inocente; miras como si no supieras ni quién es Margarita. Se pone colorado y todo.
¿Colorado? ¿De verdad se estaría poniendo colorado? Pero no, es que lo interpretaban todo a su manera, que creaban historias enredadas, que lo confundían todo. Tal vez los estuviera mirando mitad con asombro, porque no se acordaba de Margarita, mitad con el malestar que no acordarse le producía y con la prisa de enjaretar cualquier contestación para que le dejaran volverse en paz a lo suyo. Aunque, en realidad, si alguien le hubiese preguntado qué era lo suyo o por qué le absorbía tanto tiempo, no lo hubiera podido explicar. Pero vagamente sentía que volver a ello era lo mismo que soltarse de unas manos empeñadas y sucesivas que le arrastraban a dar vueltas debajo de una luz fastidiosa, quebrada, intermitente, ante una batería de candilejas que amenazase a cada instante con enfocar sus ojos de nuevo. Era soltarse de aquellas manos y llegar otra vez a la puerta de la casa de uno, y empujarla, y ponerse a recoger sosegadamente lo que había quedado por el medio, y no oír ningún ruido.
Algunas personas hacían narraciones farragosas y apretadas sobre un tema apenas perceptible, minúsculo, que se llegaba a desvaír y escapar de las palabras, y era trabajosísimo seguirlo, no perderlo, desbrozarlo entre tanta niebla. A otros les daba por contar sucedidos graciosos que era casi indispensable celebrar; a otros por indignarse mucho —el motivo podía ser cualquiera—, y estos eran muy reiterativos y hablaban entrecortadamente con interjecciones y altibajos, pinchazos para achuchar a la gente, para meterla en aquella misma indignación que a ellos los atosigaba, y hasta que no lo lograban y luego pasaba un rato de propina, volviendo a hacer todos juntos los mismos cargos dos o tres veces más, no se podían aquietar. Pero los más temibles, aquellos de los que resultaba inútil intentar zafarse, eran los que esgrimían una implacable interpelación seguida de silencio: «¿Y a eso, qué me dices?». «¿Qué te parece de eso a ti?». Y se quedaban en acecho, con la barbilla ligeramente levantada.
Francisco andaba inquieto, como náufrago, entre las conversaciones de los demás, alcanzado por todas, sin poder aislarse de ellas, pendiente de cuándo le tocaría meter baza. Y, aunque no le tocara, se sabía presente, cogido. Y le parecía que era sufrir la mayor coacción darse por alistado y obligado a resistir en medio de conversaciones que ni le consolaban ni le concernían, no ser capaz de desentenderse de aquellas palabras de su entorno.
Hasta que un día descubrió que todo el misterio estaba en los ojos. Se escuchaba por los ojos; solamente los ojos le comprometían a uno a seguir escuchando. Sorprenderle sin que le hubiera dado tiempo a ponerlos a buen recaudo era para aquella gente igual que pillar un taxi libre y no soltarlo ya; estaba uno indefenso. Eran los ojos lo que había que aislar; a ellos se dirigían. Francisco aprendió a posarlos tenazmente en las lámparas, en los veladores, en los tejados, en grupos de gente que miraba a otro lado, en los gatos, en las alfombras. Se le pegaban a los objetos y a los paisajes empeñadamente, sorbiéndoles con el color y el dibujo, el tiempo y la pausa que albergaban. Y oía las conversaciones, desligado de ellas, desde otra altura, sin importarle el final ni el designio que tuvieran, distraído, arrullado por sus fragmentos. Sonreía un poco de cuando en cuando para fingir que estaba en la trama. Era una sonrisa pálida y errabunda que siempre recogía alguno; y desde ella se podían soltar incluso tres o cuatro breves frases que a nada comprometiesen. «Está triste», empezaron a dictaminar acerca de él; pero no le preguntaban nada porque no conseguían pillarle de plano los ojos.
Hablaban bien de él en todas partes.
—Su hijo, señora —le decían a su madre—, tiene mucha vida interior.
—Es que, ¿sabe usted?, como anda preparando las oposiciones… Yo lo que creo es que
estudia más de la cuenta.
Francisco no estudiaba más de la cuenta ni tenía mucha vida interior. Se metía en su
cuarto, estudiaba la ración precisa y luego hacía pajaritas de papel y dibujos muy
despacio. Iba al café, al casino, de paseo por el barrio de la Catedral. A su hermana le decían las amigas:
—Es estupendo. Escucha con tanto interés todas las cosas que se le cuentan. A mí no
Me importa que no sepa bailar.
La casa de los padres de Francisco estaba en la plaza Mayor de la ciudad, y era un primer piso. En verano, después que anochecía, dejaban abiertos los balcones, y desde la calle se veían las borlas rojas de una cortina y unos muebles oscuros, retratos, un quinqué encendido. Al fondo había un espejo grande que reflejaba luces del exterior.
—¡Qué bonita debe ser esa casa! —decían los chavalines de la calle.
Y algunas veces Francisco los miraba desde el balcón de su cuarto. Los veía allí parados, despeinados, en la pausa de sus trajines y sus juegos, hasta que, de tanto mirarlos, ellos le miraban también, y empezaban a darse con el codo y a reírse. Francisco, entonces, se metía.
Un día su madre le llamó al inmediato saloncito.
—Mira, Francisco; mientras vivamos tu padre y yo, no tienes que preocuparte por ninguna cosa. Anoche precisamente lo estuvimos hablando.
Hubo una pequeña pausa, como las que se hacen en las conversaciones del teatro. Francisco se removía en su almohadón; los preámbulos le desconcertaban sobremanera y cada vez estaba menos preparado a escuchar cosas que le afectasen directamente. Se puso a mirar la luna, que estaba allí enfrente encima de un tejado, y era tan blanca y tan silenciosa y estaba tan lejos, que le daba un gran consuelo. Abría bien los dos ojos y se recogía, imaginando las dos lunas pequeñitas que se le estarían formando en el fondo de ellos. Su madre volvió a hablar, y ya no era tan penoso oírla. Hablaba ahora de un complicado negocio que, al parecer, había salido algo mal, y en el que Francisco debía tener parte. Esto se conocía en la precisión con que aludía a nombres, fechas y detalles de los que él, sin duda, tendría que haber estado al tanto. Se acordaba ahora de que ya otros días, durante las comidas, habían hablado de este mismo asunto.
—Tú, de todas maneras, no te preocupes. Ni por lo de la oposición tampoco. Se acabó. No quiero volver a verte triste. Con las oposiciones y sin ellas, te puedes casar cuando te dé la gana.
¡Ah, conque era eso! Francisco apretó los ojos a la luna. Seguramente su madre creía que estaba enamorado. ¿Lo estaría, a lo mejor? Alguna de las muchachas con las que había hablado en los últimos tiempos, ¿habría dejado una imagen más indeleble que las otras en aquel almacén del fondo de sus ojos? ¿Habría alguna de ellas a la que pudiese coger de la mano y pedirle: «Vámonos, vámonos»? Le empezó a entrar mucha inquietud. Allí, detrás de sus ojos, en la trastienda de ellos, en el viejo almacén, a donde iba a parar todo lo recogido durante días y tardes, se habían guardado también rostros de varias muchachas. Había una que, a veces, aparecía en sus sueños y le miraba sin hablar una palabra, igual que ahora le estaba mirando la luna. Era siempre la misma: tenía el pelo largo, oscuro, sujeto por detrás con una cinta. Él le pedía ansiosamente: «Por favor, cuéntame alguna cosa»; y solamente a esta persona en el mundo hubiera querido escuchar.
La madre de Francisco esperó, como si sostuviera una importante lucha interior. Él ya se había olvidado de que tenía que responder algo a lo de antes. Despegó los ojos de la luna cuando le oyó decir a su madre:
—Ea, no quiero que te vuelvas a poner triste. Cuando te dé la gana te puedes casar. Y Con quien te dé la gana. Ya está dicho. Aunque sea con Margarita.
Francisco notó que su madre se quedaba espiándole furtivamente y sintió una fuerte emoción. En el mismo instante tomó su partido. No le importaba no saber exactamente quién era Margarita, no acordarse ahora del sitio en que la había visto por primera vez. Ya eran muchas las veces que unos y otros le nombraban a esta Margarita (y él, tan torpe, no había reparado), a esta muchacha humilde de sus sueños que seguramente le quería. Sería insignificante, alguna amiga de sus hermanas, amiga ocasional, inferior para ellas, que todo lo medían por las buenas familias. Habría venido a casa algún día. Alguna empleada, a lo mejor. Su madre le había dicho: «Aunque sea con Margarita.»
Pues con ella; con otra ya no podía ser. Tenía prisa por mirarla y por dejarse mirar, por entregarle sus ojos, con toda aquella cosecha de silencios, de sillas, de luces, de floreros y tejados, mezclados, revueltos, llenos de nostalgias. Sus ojos, que era todo lo que tenía, que valían por todo lo que podía haber pensado y echado de menos, se los daría a Margarita. Quería irse con ella a una ciudad desconocida. Depositar en la mirada de Margarita la suya inestable y desarraigada. Solamente los ojos le abren a uno la puerta, le ventilan y le transforman la casa. Se puso de pie.
—Sí, madre, me casaré con Margarita. Me casaría con ella aunque te pareciera mal.
Ahora mismo la voy a buscar. Tengo que verla.
Se lo dijo resueltamente, mirándola a la cara con la voz rebelde y firme que nunca había tenido, sacudiéndose de no sé qué ligaduras. Luego, a grandes pasos, salió de la habitación.
Madrid, enero de 1954
Este relato, escrito en 1954, está incluido en los Cuentos completos, Carmen Martín Gaite, de Alianza Editorial (primera edición: 1978).