
Han pasado ya muchos días, pero sigue vibrando en las paredes de The Patio la emoción de aquella tarde tan especial y cálida gracias a todos los detalles de Eva y Mirco, ya, oficialmente, los mejores anfitriones de Maó :-), y de todos los amigos que aportaron lámparas, altavoces, vinos, recados y lo que hiciera falta: como la gran Reme, que hizo de librera de guardia.
También fue especial gracias a la lectura, casi improvisada, de ese pequeño resumen que es el prólogo, leído por las autoras y autores de esta pequeña antología que enamora por fuera, con el diseño maravilloso de Sam G. C. y la ilustración sencilla y hermosa de Raquel Martín, y también por dentro, claro, con los textos magnéticos de Mercè Morató, Melo, AnaItaliana, Maria Villalonga, Carmen Montero, Carlota Fluxá, José Luis Antón-Pacheco, Vicent Goñalons y OIiva (y con la corrección del catalán de Samuel Carreras, que cruzó la isla para estar con la tribu de lletraferits). Y fue una tarde-noche que no olvidaremos gracias también al cariño de toda la gente (amigas, amigos, hijas, hijos, parejas, nietos, curiosas, desconocidos) que apareció con abrazos y con todas esas historias que se compartieron en unas horas y que las fotos de Elodie A Photography resumen así de bien:


























Os cuento una de las historias: me saludó un hombre llamado Germán y me contó que cuando recibió la invitación en su móvil y vio la portada se le movió algo por dentro, tuvo claro que esa era la casa en la que había vivido él diez años de su vida. Me contó, muy agradecido, que se había emocionado con nuestra lectura, que le había llevado al recuerdo de algunos días de viento y nos dejó con la sonrisa que dejan siempre las buenas historias.
Comparto yo ahora aquí abajo el prólogo para quien esté lejos o aún no se haya comprado el libro, y quiera saber algunos detalles más sobre el taller que hicimos la pasada primavera en la casa (azul) de mi querida escritora y poeta Luisa Antolín y del que salieron estos cuentos.
¡Muchas gracias!
Azul casa
Ana Haro
La Tierra es azul para quien la mira desde el cielo.
¿Será el azul un color en sí mismo o una cuestión de distancia? ¿O de nostalgia?
Lo inalcanzable es siempre azul.
Clarice Lispector
«Un astronauta en la Tierra», Todas las crónicas
Es sábado y por fin es primavera, aunque resople todavía este viento de marzo frío y contrariado. Son las siete de la mañana. O eso parece. Abro los ojos antes de que suene el despertador: es el primer día de taller y quiero ser la primera en llegar a la casa azul.
Estoy cansada, esta noche mi pequeño se ha desvelado varias veces, pero el té me va despejando mientras leo atenta algún texto que aguardaba rezagado en el correo. Me visto y me calzo sigilosamente y repaso de camino al aparcamiento si llevo lo necesario: las llaves de la casa azul con su llavero azul, una garrafa de agua para los cafés y las infusiones que iremos, seguro, sirviéndonos durante la mañana, frutos secos y mi carpeta con los comentarios para la sesión.
Encuentro el coche empapado de la humedad de la isla, casi como si hubiera llovido; acomodo todo en el asiento del copiloto y me quedo perpleja ante la hora cambiante del reloj del salpicadero: avanza y retrocede sin una pauta clara. ¿Qué querrá decir? Sea como sea, pongo música y arranco.
De pronto el día está quieto y nublado, apenas hay gente en la calle, tres o cuatro corredores y algunas señoras con perros pequeños. Atravieso Maó por el carrer del Carme, tan recto él; llego al Mercat des Peix, bajo por la gran ese mayúscula y ya estoy a pie de puerto. Conduzco hasta su final, la Colàrsega, paso por la central eléctrica y venenosa, y continuo por S’Altra banda. Enseguida empieza el verde. Me desvío a la izquierda, hacia Cala Mesquida, y enfilo su carretera estrecha como quien se mira por dentro: sé que no estoy cruzando solo distancia en estos pocos kilómetros y que este trayecto atraviesa también mi tiempo, porque yo ya había soñado, hace años, después de visitar la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, con una casa azul (y literaria) al borde del mar, una chimenea y, alrededor, un grupo de seres hechos de historias.
A mitad de camino dicen en la radio que ha empezado el mes de abril. ¿Cómo es posible? Me río sola. La música se acompasa con una pareja de milanos que sobrevuela el precipicio. Paro el coche a la altura del restaurante abismado al norte, salgo al paisaje, agradecida por que este sea mi trabajo, y permanezco con los ojos cerrados unos minutos —quizá horas, ya no puedo saberlo—, respirando el horizonte marino. Cuando los abro todo ha cambiado: ya no es el mismo sábado, lo noto, hace sol y brilla el agua como si tarareara el mar.
Llego a nuestra casa azul —azul griego, azul mar, azul casa—, la casa de Luisa, la amiga, la escritora, la poeta. Qué suerte la nuestra que nos quisiera, con tanto gozo, como inquilinos de sábados. Lo he conseguido, soy la primera, y mi recorrido hasta aquí, desde aquel sueño de veinteañera, ya serviría de excusa para entrar de puntillas en el libro que un día titularemos La casa azul, junto a las historias que moverán a sus protagonistas en avión, en furgoneta, en coche o a pie, pero siempre hacia dentro. A veces serán viajes transoceánicos sin rumbo y otras tendrán el mar como destino; a veces serán tan íntimos como una aldea o un muñeco de la infancia; a veces tan dolorosos como una niña en medio de una guerra; otras tristes, como las palabras no dichas o algunas despedidas, y alguna vez, seguro, fugaces como los besos, la suerte de los amuletos o los destellos del sol sobre el agua.
Sigo con mi rutina y abro las contraventanas de la casa para que se llenen las paredes de luz. Pongo la cafetera al fuego y mientras ordeno las sillas para ir recibiendo al grupo, un fuerte golpe de viento abre la puerta (también azul, claro). Me acerco al umbral, tarareando con gesto de anfitriona, pero solo es viento.
Intuyo que debe de estar al llegar Melo, con su sonrisa dulce de haber dormido poco, su jersey de lana y algún desenlace impensable, más melómano que melodramático. Tal vez se le adelante Vicent, con su mano en reparación, els deures fets y una historia canalla y nocturna con la que atraparnos. Vendrá Oliva, con el gesto fruncido y travieso y la mirada de estar componiendo todavía esos folios amarillos de una época incivil más bien gris. Quizá venga antes Santi, también previsor, pero más imprevisible, y traiga alguna pincelada, más exacta cada vez, de su relato. Después irán viniendo los demás: la sonrisa franca y aventurera de Mercè, siempre lista para viajar —y hacernos viajar— hasta donde haga falta para encontrarse. Vendrá Maria, con su determinación sutil y amable, con su voz suave y esas historias mullidas, hechas de ramas y raíces. Entrará por la puerta en cualquier momento el porte elegante y la risotada de José Luis, con sus recuerdos a cuestas, tan precisos y tan cuidados que ya pertenecen al grupo. Carlota, con su misterio y su portátil, llegará más tarde. Habrá tenido que esperar a que esté listo el bizcocho (cada semana distinto, siempre delicioso) y quizá traiga, también recién creada, a una de sus protagonistas nómadas perdida en algún laberinto. Antes o después entrará AnaItaliAna, imparable, llena de vidas emocionadas, de versos, de fragmentos y homenajes, y se pondrá enseguida a encender la estufa de leña, que aunque no caldea la sala, consigue apaciguar la humedad y nuestros nervios con su naranja vivo desde una de las esquinas. Luego, probablemente —con ella nunca se sabe—, se unirá Carmen, flotando entre palabras limpias, las que conforman sus historias sobre cosas que pasan y que no pasan.
Ya estamos todas, y nos van atravesando las semanas. Han empezado las lecturas y, como cada vez que nos reunimos, tenemos cuatro horas sagradas por delante para atender y comentar cada pequeña criatura, para tratar de encontrar el corazón de cada texto. Nos sentamos en un círculo imperfecto en el salón de esta casita perfecta, casi construida en la línea del mapa que separa la tierra del mar y el mar de la tierra. La tramuntana zarandea la casa este sábado de mayo y silba por las ventanas que dejamos entreabiertas para que los virus de la pandemia, que todavía aletea, no encuentren cobijo en nuestros cuerpos lletraferits. En una de esas embestidas del viento, vuelve a abrirse la puerta de golpe y tras nuestro sobresalto, vemos cómo al otro lado el marco queda vacío. Solo aire y aroma de flores silvestres, pero sabemos que esta vez sí tenemos visita.
Puede que sea, especulamos, Flannery O’Connor, la maestra invitada que traigo entre mis papelajos para recordarnos que «la única manera de aprender a escribir cuentos es escribirlos, y luego tratar de descubrir qué es lo que se ha hecho». Tal vez sea Agota Kristof, dice alguien, para contagiarnos de nuevo su manía de quitarle «la grasa» a los textos, o Clarice Lispector, para repetirnos, melancólica, que escribir es una maldición, pero una maldición que salva. También podría ser Ricardo Piglia, con su acento porteño y esa teoría suya de que los buenos relatos esconden siempre dos historias, la evidente y la secreta. Quién sabe.
Ahora que el reloj ha perdido toda conciencia y nuestras ropas son ligeras, también podría ser George Perec. Quizá nos quiera pedir, como hizo el primer día, que hagamos el inventario de lo que llevamos en bolsos y bolsillos. De ahí salió entonces nuestro retrato colectivo con varios mecheros y paquetes de tabaco, mascarillas, pintalabios, chicles, rotuladores acuarelables, dos entradas para Carmina Burana en el Teatro Principal, una pluma de jilguero, una braga de camuflaje, audífonos, bolsas para recoger las cacas de los perros, unas cuantas carteras vacías y otra con cinco mil euros para imprevistos, ocho coches de juguete, un boleto de la Primitiva, la ilusión de las libretas nuevas y una especie de nostalgia futura de los sábados azules.
Si repitiéramos el ejercicio, estos primeros días de junio, habría que sumar la toalla que más de una lleva en el maletero para bañarse después en el mar. Tendríamos que sumar también los recuerdos nuevos: la fiesta secreta que me organizaron por mi cuarenta cumpleaños, la canción de Popotitos, un par de sustos de hospital con final feliz, el sábado que la niebla disfrazó la isla con su silencio acolchado, como aguantando la respiración, y nos pusimos a escribir allí sobre ella, con su rastro en la mirada y en las manos, como si la pudiéramos moldear. Habría que añadir todas estas horas de relatos compartidos, emociones y fragmentos de novelas y de vidas que ya nos habitan.
Mientras leemos, se agota la primavera y se podría decir que ya es otro sábado, incluso que es el último, y que ha salido tanto el sol que lo evitamos con sombreros y cremas, hasta resguardarnos otra vez en el frescor sombrío de este saloncito con su mesa baja esmaltada en rojo con dibujos japoneses. La chimenea lleva semanas apagada y nos preparamos para cerrar, suavemente, la puerta azul.
Todo pasa al mismo tiempo y el reloj sigue desvariando. Quizá por eso existe este libro: como confirmación, frente al propio tiempo, de que el taller casi clandestino de Cala Mesquida sigue sucediendo dentro de las palabras que sedimentan La casa azul. Palabras con las que puedo escribir, por ejemplo, que soy la primera en llegar, que irán apareciendo los demás y que, con un golpe de viento, abro esta otra puerta para compartir estos nueve relatos teñidos del mismo azul que nos hacía de casa.
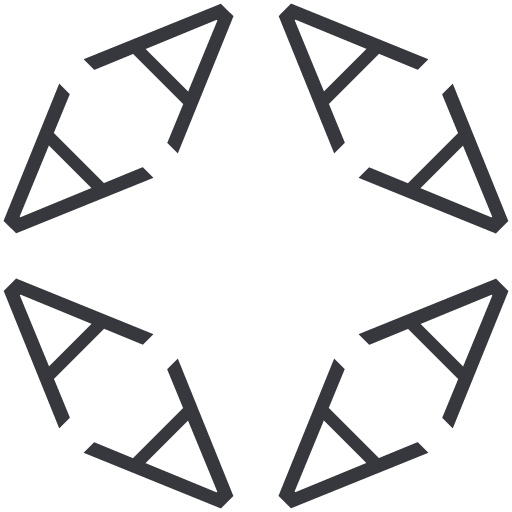
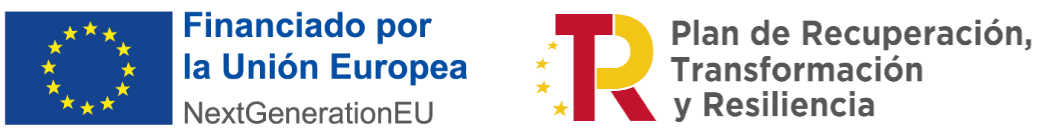
Hola, me parece muy interesante lo que hacéis, hay posibilidad de formar parte? Gracias.
Hola, Nuria,
¡Muchísimas gracias! Te respondo a tu correo.
Abrazos,
Ana