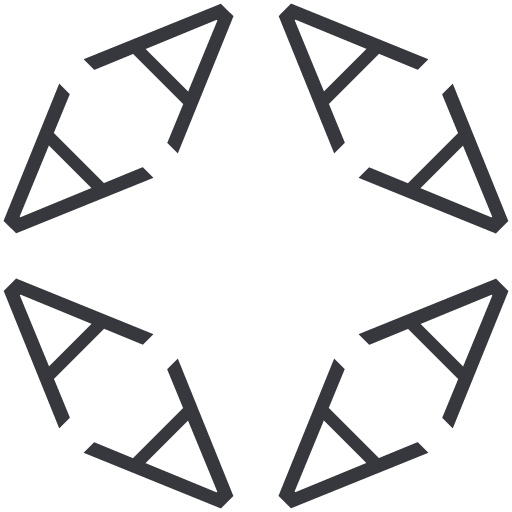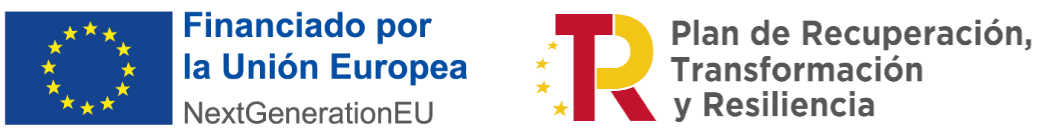La cuesta de enero ha pasado. Hemos alcanzado su cima con ganas de saber qué había más allá. Hemos estado a punto de rendirnos en el último tramo y justo en la cumbre… Demonios, todavía hay que seguir subiendo y más si vives en Menorca, paralizada en febrero, como si alguien hubiera lanzado un conjuro contra ella y más aún si eres autónomo: la alfombra roja se la pusieron a sí mismos los políticos que la prometieron y ahí sigue, desluciendo sus casas, cogiendo polvo.
Pero también ha llegado el Carnaval, con todos esos disfraces y toda esa gente deseosa de poder transformarse por un día en lo que les gustaría ser: superhéroes, princesas, travestidos (a la mínima), hombres invisibles, mujeres forzudas, vampiros (máscaras, al fin y al cabo, y con ellas, cierta libertad contra el omnipresente qué dirán). Creo que es inevitable que exista esta fiesta/vía de escape. El carnaval llega cada año en el momento justo, con una sensación parecida a la de sacar la cabeza del agua cuando una ya no puede más, como todas las cosas que están por llegar y que ya asoman la pata por detrás de la puerta: ésas que algunos llaman nuevos tiempos.
Siempre me gustó el disfraz y desde que leí Carnaval y otros cuentos, de Isak Dinesen, esta palabra me lleva directamente ahí, como esos nombres y apellidos de los compañeros del colegio que no son nada sin sus dos apellidos. Un lote: Carnaval/Dinesen.
Isak Dinesen era una mujer. Se escondía detrás de seudónimos masculinos (que aseguraban entonces mayor éxito o al menos garantizaba la lectura de los críticos), pero en realidad se llamaba Karen Christentze Dinesen desde que nació en Dinamarca, en abril de 1885. Su padre, militar y político, se suicidó, enfermo de sífilis, cuando la futura escritora tenía diez años. La holgada posición de su familia permitió que la baronesa —como se la conocería después— tuviera acceso a una educación refinada que marcó su carácter: los que la conocieron aseguraron que nunca perdió sus aires aristocráticos y que en su vejez, reconocida, rodeada de artistas e intelectuales y enferma (también padeció sífilis, se la contagió su marido en el primer año de un matrimonio que acabó al poco tiempo), solo se alimentaba de ostras y champán. Dicen también que relataba sus cuentos de viva voz sin ayudarse de guión, porque ella fue una cuentista de la oralidad, de la raíz de las historias y de ahí, quizás, proviene ese tono atemporal que envuelve sus relatos.
Algunos de sus cuentos son casi novelas cortas, como ocurre en ‘Carnaval’, una historia en la que el disfraz y la hipocresía juegan también en una fiesta de amigos (aristócratas, claro), en la Dinamarca de 1925. La premisa reside en esta pregunta lanzada al grupo:
«—¿Podemos hacer que la felicidad dure un año? —preguntó Julius—. Intentémoslo. Aquí somos ocho personas, todos los que, según están las cosas en Copenhague, podemos considerarnos adinerados. Reunamos en un fondo común cuanto poseemos en el mundo y echemos a suertes. El ganador será su dueño durante un año».
Mucho antes de publicar su obra, a los 27 años, se prometió a su primo lejano el barón Bror Blixen-Finecke, hermano gemelo del que fue el amor (no correspondido) de la autora (a falta del auténtico, un doble). Se casaron en Kenia, donde llegaron para gestionar una plantación de café y donde la escritora recopiló todo el material que después recogió (recolectora, ella) en su obra más famosa: Memorias de África (Out of Africa). Y no fue la única pieza de Dinesen que se llevó al cine: también ocurrió con Una historia inmortal, de la mano de Orson Welles, o El festín de Babette, por Gabriel Axel.
Blixen/Dinesen, dicen sus biógrafos, hablaba de aquella etapa en Kenia como «el fracaso africano» y sin embargo fue la semilla de su éxito literario. Conoció allí también el paraíso, entró en contacto con la naturaleza, con otra cultura y otras lenguas que aprendió, con ella misma («la hermana leona», la apodaron los nativos) y con el amor (sí, el aviador que enamora a Meryl Streep y que encarna Robert Redford en la película dirigida por Sydney Pollack, existió: se llamaba Denys Finch-Hatton, terrateniente colonial, aventurero, piloto y guía de safaris y se mató a bordo de su avión) y luego ella tuvo que marchar, empujada, además, por la caída de los precios del café. Sin embargo, fue allí donde nació su leyenda. Es lo bueno de los artistas, pueden convertir el dolor y la desesperación en auténticas obras de arte: siempre existe la esperanza de construir con el material de la destrucción. La espero, baronesa, en el próximo Carnaval.

Famosa escena de ‘Memorias de África’, con Robert Redford y Meryl Streep.
*(Artículo publicado en la sección ‘Cita a ciegas’ del diario Menorca).